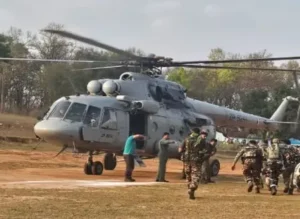Expresiones de semifeudalidad en el caribe colombiano
A continuación compartimos un artículo publicado por Nueva Democracia, medio de Colombia.
En Colombia se mantienen las relaciones semifeudales de explotación, sobre la base de un capitalismo impulsado por y al servicio del imperialismo, principalmente yanqui, que no resolvió las tareas democráticas propias de las revoluciones burguesas, de la cual la principal es la democratización de la tierra, sino que como nos explican los documentos de la Internacional Comunista dirigida por Lenin, mantuvo esa estructura como base de su dominación:
“El capitalismo surgió y se desarrolló sobre una base feudal, tomó formas incompletas, transitorias y bastardas, que dejan la preponderancia, especialmente, al capital comercial y usurario (…) De esta forma, la democracia burguesa toma una vía desviada y complicada para diferenciarse de los elementos feudal-burocráticos y feudal-agrarios (…) el imperialismo extranjero no deja de transformar, en todos los países atrasados, la capa superior feudal (y en parte semifeudal, semiburguesa) de la sociedad nativa en instrumentos de su dominación. (…) El imperialismo, que tiene interés vital en recibir la mayor cantidad de beneficios con la menor cantidad de gastos, mantiene hasta su última instancia en los países atrasados, las formas feudales y usurarias de explotación de la mano de obra.” (IV Congreso de la IC, 1922)
José Carlos Mariátegui, gran pensador y revolucionario marxista peruano, caracteriza a Perú (país que comparte similitudes en el proceso histórico con Colombia) como una sociedad semifeudal y señala que el latifundio, la servidumbre y el gamonalismo son tres expresiones de esta.
Latifundio se refiere a la concentración de mucha tierra en pocas manos, grandes propiedades en manos de los terratenientes y al carácter feudal de esa gran propiedad. Esa concentración de la tierra es, según él, la base sobre la cual se desarrollan relaciones de servidumbre y de gamonalismo.
La servidumbre se refiere a la pervivencia, de manera sistemática, de relaciones de producción precapitalistas. Los campesinos no son dueños ni de la tierra, ni mucho menos del trabajo que producen si no que deben entregar la mayoría de este a los dueños de la tierra, a cambio de poder trabajar o incluso alimentarse. Es decir, los campesinos son siervos que prestan un servicio sin obtener un salario o remuneración suficiente por dicho trabajo.
Gamonalismo es la expresión en lo político del latifundio. Es el poder absoluto que tiene el terrateniente sobre la vida económica, social y política de los campesinos, solo posible por la concentración de la tierra.
El marxismo ha explicado que las relaciones de producción están determinadas por quién es el dueño de los medios de producción. En el campo, la gran mayoría de la tierra está en manos de los terratenientes. De allí que, al sobrevivir el latifundio feudal, sobreviva también, bajo diversas modalidades y con distintos nombres, la servidumbre y el gamonalismo. Veamos algunas formas, en que se expresa la semifeudalidad en Colombia.
Primero, en cuanto a la concentración de la tierra tenemos que Colombia es el país más desigual en la tenencia de la tierra en América Latina. El 81% de la tierra está en manos del 1% de los propietarios, mientras que el 19% de la tierra está en manos del 99% de los propietarios. Segundo, respecto a la gran propiedad de carácter feudal tenemos que, según cifras del último Censo Nacional Agropecuario (2014), de las 43 millones de hectáreas que tienen vocación agrícola, el 80% está ocupado por pastos y rastrojos, mientras solo el 19,7% es destinado a uso agrícola y el 0,3% se usa en infraestructura para la producción. En la práctica eso significa que, en nuestro país cada vaca de los terratenientes tiene una hectárea y media para ella sola. En un país con un desarrollo capitalista clásico, como por ejemplo Holanda, en cada hectárea de tierra se agrupan hasta 140 vacas. Así, la tierra utilizada para ganadería en nuestro país es 140 veces menos productiva que en Holanda. Por su parte, la fuerza de trabajo campesina se encuentra con una limitación material en su afán por desarrollar el campo para conquistar mejores condiciones de vida: no tiene tierra o tiene muy poca.
Ciertamente las condiciones de vida de las masas campesinas son de una inmensa precariedad. En el campo colombiano hay más de 3 millones de personas trabajando. De acuerdo con cifras del Dane, el desempleo rural en enero de 2025 fue de 8,6%. Si miramos este dato superficialmente podríamos decir que en el campo hay empleo. Pero la realidad es más compleja. La cifra de informalidad en el campo es de 84,1%. Esta informalidad en la mayoría de casos no es la del “empresario agrícola” exitoso, sino que es la informalidad del campesino que debe sobrevivir con apenas $300.000 al mes. Es la informalidad de bajos salarios, alta explotación y mayores ganancias para los grandes terratenientes y grandes ricos.
Los sectores “más industrializados” de la producción agropecuaria, son la agroindustria de banano, caña y palma, que tienen tan solo el 6,9% del total de hectáreas con vocación agropecuaria en Colombia. Y aún siendo los sectores más industrializados, tienen las huellas de la feudalidad: “en la agricultura, el establecimiento del salario, la adopción de máquinas, no borran el carácter feudal de la gran propiedad. Simplemente perfeccionan el sistema de explotación de la tierra y de las masas campesinas” (Mariátegui).
En nuestro país, hay variados ejemplos de dicho perfeccionamiento de la explotación: por ejemplo, en la agroindustria de la palma no todos los trabajadores son contratados por medio de un contrato formal, les pagan por lo que hagan durante el día de trabajo, pero poniendo un límite a lo que pueden llegar a hacer, controlando de esta manera los ingresos del trabajador para garantizar la permanencia de la mano de obra: si el trabajador gana “demasiado”, la empresa corre el riesgo de que el campesino emprenda por aparte, así entonces, limitando la cantidad de trabajo y por lo tanto de salario, las empresas atan a los trabajadores del campo.
También, existen denuncias realizadas por asociaciones campesinas y de víctimas, que relacionan a grandes empresas agroindustriales con el despojo de tierras a campesinos, realizado a través de grupos paramilitares que implementaron amenazas, asesinatos, masacres, entre otros crímenes contra campesinos y sindicalistas para robar sus tierras o reprimir la lucha por mejores condiciones laborales en el campo. Un ejemplo de ello, es la multinacional estadounidense Chiquita Brands, de la agroindustria del banano, que fue condenada hace unos años, por financiar el paramilitarismo en Colombia. Otro ejemplo, es el de la empresa Urapalma, de la agroindustria de la palma, de la cual varios socios e integrantes de su junta directiva, fueron condenados por “los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de tierras, probándoseles, así mismo, nexos con grupos paramilitares” (Contraloría General de la República). Las pocas empresas condenadas por vínculos con el paramilitarismo, son solo la punta del iceberg, hay muchas otras que lograron evadir la justicia.
Las empresas imperialistas y los grandes burgueses, ambos a su vez latifundistas, ya sea porque cuenten con los títulos de las grandes propiedades o porque en los hechos son quienes explotan estas propiedades y se usufructúan de ellas, mantienen la gran propiedad, se coluden con el poder terrateniente feudal y lo resguardan, sometiendo a sus trabajadores a relaciones semifeudales de producción.
En el campo colombiano, quienes tienen grandes extensiones de tierra y grandes capitales, no han desarrollado una agroindustria que produzca para el país y que ocupe la mano de obra de los miles de campesinos pobres que solo tienen sus manos para trabajar y que anhelan tener tierra para sembrar y vivir dignamente. La agroindustria emplea una mínima parte de la población rural, y la gran mayoría de trabajadores del campo, son campesinos pobres, es decir, campesinos sin tierra o con poca tierra que están sometidos a trabajos informales y serviles como consecuencia de la estructura de tenencia de la tierra en nuestro país. Nuestro campo es altamente improductivo, donde la tierra continúa siendo, como en las épocas feudales, un medio para mantener poder local, un feudo económico y político. No se usa la tierra para producirla si no principalmente para rentar de ella de diversas maneras.
El caribe colombiano no escapa de la realidad nacional anteriormente descrita, en departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar, la gran mayoría del campesinado no tiene tierra, ya sea porque ha sido despojada de ella por el poder armado paraestatal y estatal o porque nunca ha tenido tierra en su vida. Estos campesinos son duramente explotados de diversas formas, todas las cuales reproducen relaciones semifeudales de producción. Expondremos algunos de los ejemplos que nos parecen más ilustrativos de este fenómeno.
Arriendo de las tierras
En el Caribe y varias zonas de la geografía nacional, incluso algunas zonas de Antioquia, es una práctica extendida y sistemática permitir que el campesino trabaje y habite un pedazo de tierra a cambio de que este regale parte de su trabajo, a veces casi todo, al terrateniente. Esta práctica tiene variaciones, pero consiste a rasgos generales, en que el terrateniente entrega un pedazo de tierra a los campesinos por determinado tiempo para que la trabajen. En la mayoría de casos es un pedazo de tierra que va a poder usufructuar en plazos muy cortos, por lo cual no puede sembrar sino cultivos transitorios. Lo que exige el terrateniente es que esa tierra entregada se le devuelva “civilizada”, es decir limpia del rastrojo, o se le devuelve sembrada en pastos para el ganado. Algunas veces, además exige parte de la cosecha, y en otras ocasiones dinero. Todos los gastos de la cosecha y todo el riesgo que ella conlleva lo asume el campesino por entero. El terrateniente por su parte, sea o no exitosa la cosecha para el campesino, igual será beneficiado.
Lo anterior, ya de por sí, es una práctica escandalosamente atrasada que expresa trabajo gratuito y servidumbre, es decir relaciones semifeudales de producción. Pero, además suele suceder en muchas ocasiones, que el terrateniente rompe el acuerdo pactado -usualmente de palabra- y saca al campesino de las tierras, antes de que pueda obtener los frutos de su trabajo. Campesinos narran que, una forma común en que el terrateniente los expulsa, es haciendo que las vacas pasten los cultivos nacientes, echándolos a perder. O también, les impone nuevas condiciones más difíciles para el campesino, como la exigencia de parte de la cosecha o dinero. Así, con base en el trabajo gratuito del campesino, arrendando aquí y allá tierras para desmontar, el terrateniente va dándole mantenimiento a su gran propiedad.
Carbón vegetal
En el norte del departamento del Cesar se presenta otra modalidad de servidumbre ligada a la elaboración de carbón vegetal. Un campesino nos narra:
“No he tenido tierra, comencé a trabajar fuerte en el campo a los 16 años, ya tengo 64 y todavía no he tenido dónde sembrar una mata de yuca. Yo trabajo donde me sale el jornal, no es un sueldo fijo, dos, tres días. Ahora voy para tres meses de no hacer nada, no sale nada, ahora me dedico es a hacer carbón con leña, ese es el oficio mío, porque no hay fuente de trabajo, recojo la leña, la amontono, le hecho tierra y la quemo, eso es lo que nos está dando la comida ahora … Gente rica que zocolan [1] los potreros para no tener la maleza ahí atravesada para que el ganado no se le moleste, lo dejan a uno coger esa madera. Se favorece el dueño de la finca porque uno le limpia la tierra y se favorece uno también porque uno aprovecha, hace la miguita de arroz. No nos dan nada por limpiar la finca, hacemos el trabajo gratis. Nosotros estamos contentos con el dueño de la finca, le agradecemos que estamos comiendo de él. No nos damos cuenta del trabajo que le estamos haciendo, ¿que si nos paga?, no nos importa, porque estamos sacando el carbón, el cobro de nosotros es vender el carboncito.
Para hacer el carbón, eso trabaja uno día y noche, esa es la plata que se gana uno más ganada en la vida. Uno ni duerme, ni descansa, celando que no se le vaya a romper (hacer cenizas) el carbón. Limpiamos toda la tierra, cortamos con hacha los árboles, recogemos, amontonamos, echamos tierra, luego le mete uno la candela, a los 3, 4 días ya comienza uno a sacar, pero eso toma en total como 15 días y le compran a uno el bulto en 10 u 8 mil pesos, depende a cómo esté y de eso es que uno compra la librita de arroz. Tengo 7 hijos, desde 8 años para arriba, toditos se van a ayudar a hacer el carbón.”
Como consecuencia de no tener tierras, los campesinos de la zona se ven sometidos a tener que prestar un trabajo gratuito, un servicio al dueño de la tierra sin obtener ningún pago, de esa manera los terratenientes se benefician de la pobreza del campesinado y usan su poder sobre la tierra para someter al campesino a relaciones serviles.
Venta de salario
La pervivencia de relaciones semifeudales no es un asunto meramente campesino. En nuestro país el atraso es generalizado y hay una masiva franja social que no puede ser absorbida como mano de obra, pues no existe ese desarrollo industrial que pueda ocupar dicha fuerza de trabajo. La situación es tal, que a esa capa social le toca regalar su trabajo por apenas migajas para sobrevivir. Hemos visto algunos ejemplos de lo que sucede en el campo, pero ahora expondremos un ejemplo que ocurre, en lo que nuestros censos nacionales llaman “centros poblados urbanos”. En un municipio de Bolívar, los aseadores, vigilantes y secretarias de las instituciones del gobierno local son contratados por meses, estos trabajadores cuentan que: “cada que se renueva el contrato, como es por prestación de servicios, nos roban un mes o a veces más, porque como uno tiene la necesidad y es tan difícil conseguir trabajo porque no hay, uno quiere cuidar su puesto y seguimos trabajando así no se haya renovado el contrato y siempre nos lo renuevan con fechas que no son en las que realmente estábamos trabajando”. Este es un mecanismo sofisticado, perfeccionado durante décadas de ponerlo en práctica. Los funcionarios locales no renuevan los contratos en el tiempo estipulado, el trabajador continúa trabajando por un mes o dos sin paga. Ese tiempo en que el trabajador continuó laborando sin paga se le cobra al Estado, sin embargo, no llega a los bolsillos del trabajador, sino al bolsillo de esos funcionarios encargados de la contratación. Los trabajadores saben perfectamente de esta práctica, pero, ante la falta de empleo se ven sometimos al servilismo, y el poder gamonal local puede mantener el robo constante de su salario.
Además, los trabajadores denuncian que los pagos constantemente se retrasan. Ante esto, algunos funcionarios de la alcaldía, crearon un negocio para robar a aquellos empleados cuyos salarios están retrasados: la “compra de sueldo”. Los trabajadores, sin forma alguna de ahorrar, pues tienen menos de lo necesario para sobrevivir día a día, se ven obligados a “vender su sueldo” a estos funcionarios de la alcaldía. Los “compradores del sueldo” entregan el 80% o 90% del sueldo al trabajador que tiene su pago atrasado, como una especie de préstamo, y al ser funcionarios de la alcaldía, por medio de sus trámites burocráticos, luego cobran directamente el 100% del sueldo ajeno. Los trabajadores denuncian, que son los mismos funcionarios de la alcaldía, es decir, los “compradores de sueldo”, los que deliberadamente hacen que se les retrasen sus pagos. Un negocio redondo.
En la costa caribe, el clientelismo y la politiquería son casi la única forma de conseguir un trabajo. Los famosos “clanes tradicionales”, deciden casi a dedo, cada puesto dentro de las instituciones de gobierno. Quienes llevan la carga más pesada son los que obtienen los trabajos peor remunerados y más duros: vigilantes, secretarias, aseadores de instituciones del Estado que, ante la falta de industria, tienen a estas instituciones como la única fuente de empleo formal. En palabras de las masas: “para poder tener un trabajo de estos, hay que tener un buen político”.
Mariátegui llama la atención sobre el gamonalismo, rasgo distintivo de la semifeudalidad. Sin duda alguna este rasgo está anclado al imaginario colectivo bajo la figura de un terrateniente arrogante cuya palabra es la ley, al mejor estilo de Álvaro Uribe.
Precisamente el asunto del gamonalismo es el asunto del poder latifundista feudal. La clase terrateniente, al amparo de la gran burguesía y el imperialismo, utiliza cada mecanismo existente para imponer su propia ley. El derecho burgués defiende la propiedad privada. La clase terrateniente puede apropiarse de la tierra de los campesinos haciendo uso de sus ejércitos paramilitares y salir impune, pese a que ha atentado contra la propiedad de otros. En otros casos puede apropiarse de tierras a través de títulos falsos, a través de todo un sistema notarial que favorece sus trámites tramposos, a través de todo un sistema jurídico que, a cambio de favores económicos y políticos, aún a sabiendas de la “ilegalidad” de sus acciones, los beneficia legislativamente y a través de unas fuerzas represivas estatales que van a proteger sus intereses.
La autoridad gamonal está por encima de cualquier “constitución política” rimbombante y repleta de palabras dulces, que son un intento grosero de engatusar la mente de las clases populares. El trabajo gratuito, del cual hemos visto algunos ejemplos, no está escrito en ninguna ley y sin embargo es una práctica sistemática en campos y ciudades de nuestro país. El poder gamonal ha establecido esta ley. Existe un cierto orden en apariencia “natural” de las cosas, unas leyes no escritas que pesan sobre el campesinado y los pobres de nuestro país. Este orden “natural” es precisamente la ley gamonal, la autoridad gamonal, que dicta según su interés cómo funcionan las cosas. Hay lugares en nuestro país en que hasta hace apenas unos pocos años, menos de una década, el terrateniente continuaba reclamando el derecho de pernada (práctica en que el señor feudal exige a sus siervos, el derecho a tener relaciones sexuales con toda mujer recién casada). En otros lugares, los capataces del terrateniente tienen el poder de agredir físicamente a los campesinos, a plena luz del día y ante la vista cómplice de la policía.
Recordamos un hecho aberrante, capaz de darnos una visión de cómo se materializa ese poder gamonal, el caso de Osmario Simancas. Así lo narró Noticias UNO en 2017:
“Todo comenzó el 26 de noviembre cuando Rosa Cecilia Beltrán recibió una dolorosa noticia sobre su hijo (…) vienen y me avisan de que a él lo habían cortado. Osmario era conocido en la zona como un joven honesto y con grandes deseos de ser boxeador. Esa tarde el joven decidió ir con su amigo (…) otro joven (también) de 14 años a jugar en los alrededores de las fincas (…) llegaron hasta la finca Campo Alegre 2. Después fue cuando se presentó un man en un caballo diciendo que ustedes son los que van robando aquí. El amigo mío le dice respete, que uno no es de esos. Entonces dije vámonos, y no vinimos y el señor a caballo comenzó a llamar gente. Osmario relató que a partir de ese momento corrieron porque creían que los iban a matar, cuenta que cada uno cogió caminos distintos en la huida. Su amigo logró escapar. Yo seguí corriendo y me encuentro el tipo de frente y me tira el machetazo y yo cuando esquivo así con el brazo me mochó el brazo izquierdo de salida. El joven dijo que durante el ataque también le cortaron la otra mano. Y que después el dueño de la finca llamó a la policía para que se lo llevaran (…) a pesar de sus heridas él siempre estuvo consciente y por eso pudo identificar a sus agresores. Uno de ellos era Edurdo Nuñez a quien (…) se le conocía como el administrador de la finca. La policía se puso del lado de los finqueros sin preguntarle nada a Osmario aunque ya estaba mutilado.”
Esta finca, que se encuentra en el caribe, en Arjona, Bolívar, era una finca en extinción de dominio, de alias la Gata. Aún hoy, en esta zona del país, los campesinos denuncian que “el clan de los gatos” sigue controlando grandes propiedades, que en el papel ya están en manos de la SAE. Aunque se produjo la denuncia, sus agresores seguían libres pese a la claridad de sus culpas. A Osmario lo montaron en la parte de atrás de la patrulla de policía y así anduvo todo el camino hasta el pueblo, tirado, mutilado y sangrando.
La tierra está concentrada en pocas manos, los campesinos no tienen tierra, tampoco tienen el capital para arrendarla, no hay industria que emplee su mano de obra. Sobre la base de estas condiciones, especialmente la concentración de la tierra, se presentan, como expresión de la semifeudalidad, relaciones de servidumbre y de gamonalismo: regalar el trabajo varios meses del año intentando asegurar un trabajo estable en un lugar donde no hay; ver al terrateniente que le roba su trabajo con gratitud; tomar en arriendo tierras bajo el riesgo de que el terrateniente cambie las condiciones antes de la cosecha; no poder sembrar porque no tiene el dinero para pagar por el arriendo de la tierra. Esto es el sometimiento en el que el poder gamonal mantiene al campesino al tener el poder de la tierra, y que los arroja al servilismo con aquel que pueda ofrecerle ciertas “condiciones favorables” en medio de la falta de tierra, de trabajo y de la pobreza. Todo este panorama nos muestra que en Colombia perviven relaciones semifeudales, y que solo es posible erradicarlas, acabando con el latifundio.
[1] Zocolar: Limpiar por primera vez un terreno no cultivado que está en desnivel.